Opinet
La temporalidad de la navidad: tiempo sagrado y profano

Lisandro Prieto Femenía
«El tiempo mítico es el tiempo sagrado, el tiempo que permite volver a los orígenes y restablecer el orden primordial»
Mircea Eliade, “Lo sagrado y lo profano”
Continuando con la saga “El sentido de la navidad”, hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre la paradoja temporal única que introduce la navidad, como celebración religiosa y cultural. En un contexto de consumismo desenfrenado y rutinas repetitivas y vacías, surge un momento de ruptura en el flujo ordinario del tiempo: el tiempo sagrado. Esta festividad, centrada en la conmemoración del nacimiento de Jesús, invita a los creyentes y no creyentes a reflexionar sobre el significado del tiempo y la eternidad, porque la navidad no sólo nos ofrece una oportunidad para la celebración material, sino también para una reflexión profunda sobre cómo el ser humano percibe y experimenta la temporalidad.
Cuando hablamos de “tiempo profano” nos referimos al tiempo ordinario, el que transcurre sin ceremonias ni interrupciones, marcado por el calendario y las tareas diarias. En nuestra vida cotidiana, el tiempo parece seguir un ritmo imparable, en el que cada momento se mide en función de la productividad, el trabajo, las demandas de nuestros vínculos y demás actividades mundanas. Pues bien, las festividades, como la navidad, interrumpen temporalmente este flujo, creando una pausa que puede ser tanto un alivio como una carga, dependiendo del contexto.
Sin embargo, el tiempo profano no está completamente desligado del tiempo sagrado: la navidad, a pesar de su carácter profundamente religioso, es también un fenómeno cultural que ha sido absorbido por la lógica del consumo y las tradiciones seculares. Las luces, los regalos y la comida festiva son expresiones de la misma sociedad que vive el tiempo profano, pero esta celebración en particular tiene la capacidad de transitar entre lo material y lo espiritual. Conviene aquí hacer un paréntesis y preguntar ¿qué tiene que ver la natividad de Cristo en un pesebre con las cenas pomposas y apoteósicas dignas de emperadores romanos?
Por su parte, el tiempo sagrado es aquel que se percibe como distinto, marcado por un propósito trascendental. La navidad, al conmemorar el nacimiento de Jesús, nos invita a entrar en una experiencia temporal distinta: un tiempo de espera y esperanza, un tiempo de reflexión, reconciliación, renovación y paz interior. Se trata de una temporalidad que trasciende las preocupaciones cotidianas, un tiempo que remite a lo eterno. Tengamos en cuenta que en las liturgias religiosas y las ceremonias, el tiempo se dilata y el hombre siente una conexión especial con lo divino, porque este tiempo sagrado tiene una característica muy particular: no está sometido a la misma lógica del reloj o del calendario. A través del ritual y la meditación, podemos incluso sentir que el tiempo se detiene, es decir, que entra en un estado de suspensión que trasciende las limitaciones propias del tiempo físico. En este sentido, la navidad es un “espacio-tiempo”, donde lo finito se encuentra con lo eterno, lo humano con lo divino.
Podríamos afirmar, entonces, que la navidad se convierte, así, en un puente entre el tiempo sagrado y el profano: por un lado, es una festividad religiosa que marca la llegada de lo divino al mundo humano pero, por otro lado, en su manifestación cultural y social, se convierte en una celebración compartida por todos, independientemente de la fe religiosa de cada persona. Es en esta dualidad donde la navidad se toma un espacio de reflexión profunda sobre la naturaleza del tiempo.
El tiempo de la navidad no sólo es especial por su dimensión religiosa, sino también porque invita a todos a realizar una pausa, un “respiro” en medio del constante fluir del tiempo profano y sus presiones cotidianas. Es más, la natividad puede ser vista como un recordatorio de que la temporalidad humana no es absoluta, es decir, que hay momentos de la vida que convocan a la trascendencia, a mirar más allá del presente y conectar con algo más profundo.
Ahora bien, tendríamos que pensar cómo conviven esos “dos tiempos” en nuestra contemporaneidad, puesto que hoy en día el desafío radica en cómo vivimos la navidad. La sociedad postmoderna a menudo se ve atrapada en el consumo y la superficialidad de las festividades, lo que puede hacer que el tiempo sagrado se diluya completamente en el ruido del tiempo profano. Sin embargo, existe una invitación a que todos los individuos podamos rescatar la dimensión espiritual de la navidad, al experimentar ese “tiempo suspendido” que nos permite un encuentro genuino con el misterio de la vida, el amor y la esperanza.
«Lo sagrado, al ser atemporal, se encuentra fuera de las medidas del tiempo cronológico.»
Mircea Eliade, Óp. Cit.
En este contexto, la reflexión filosófica sobre el tiempo sagrado y profano nos permitiría cuestionar cómo concebimos nuestra relación con la temporalidad- ¿Es el tiempo simplemente un recurso que utilizamos para alcanzar nuestros objetivos, o hay en él un misterio que invita a la contemplación, el asombro y la trascendencia?
La diferencia entre el tiempo “sagrado” (kairos) y el tiempo “secular” (chronos) es una distinción fundamental en la reflexión filosófica y teológica, particularmente desde el pensamiento de San Agustín de Hipona en sus “Confesiones”, puesto que proporciona un marco ideal para profundizar en esta temática. En contraste con el tiempo profano, el “kairos” no es medido por el reloj, sino por la calidad del momento, por lo trascendente que ocurre en él. En la teología cristiana, este concepto se asocia con los momentos en los que lo divino irrumpe en el tiempo humano, ofreciendo una posibilidad de salvación o de transformación.
La navidad, como la conmemoración del nacimiento de Cristo, es un ejemplo del “kairos”, es decir, un tiempo que no sólo marca cronológicamente los tiempos, sino un evento que tiene un significado simbólico profundo y eterno. Aquí es, justamente, donde entra en juego la reflexión de San Agustín de Hipona, quien en sus “Confesiones”, abordó magistralmente el concepto del tiempo, haciendo una distinción fundamental entre el tiempo terrenal, limitado y cambiante, y la eternidad divina, inmutable. Según Agustín, el “chronos” es el tiempo de los seres humanos, el que percibimos a través de los sentidos y el que nos arrastra a la acción. Sin embargo, este tiempo no tiene existencia real en Dios, quien habita en la eternidad. Recordemos que para este santo y filósofo, el tiempo es una construcción humana, una medida que solo existe porque nosotros, los seres finitos, necesitamos marcarlo, medirlo, etcétera. En cambio, Dios, en su eternidad, no está sometido al flujo de nuestro tiempo, sino que lo ve en su totalidad, como una eternidad presente.
«¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé.»
San Agustín, “Confesiones”, Libro XI
También, en la obra precitada, Agustín realiza una reflexión filosófica sobre el tiempo al sostener que el pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado y sólo tiene cierta “existencia” el presente, aunque es fugaz y casi imposible de captar. El hombre vive atrapado en la temporalidad, pero su corazón está orientado hacia una eternidad que no se ajusta a las reglas del tiempo cronológico. La navidad, como la irrupción del misterio divino en la historia, se convierte en una epifanía de esta tensión entre la temporalidad humana y la eternidad divina. Es más, de acuerdo con Agustín, el tiempo es una creación de Dios que sólo cobra sentido en relación con la eternidad, por lo que el “kairos” es el tiempo de la salvación, un tiempo suspendido, lleno de significado y trascendencia, que irrumpe en la vida humana en momentos especiales. En el caso puntual de la celebración de la natividad de Cristo, ese momento “kairos” es el nacimiento del enviado, el cual marca un antes y un después en la historia, un “tiempo sagrado” que se inserta en el flujo del “chronos”. Lo que festejamos el 25 de diciembre, entonces, no sólo es una celebración de un evento pasado, sino una oportunidad de entrar en un “kairos” personal, de experimentar un momento de conexión con lo eterno a través del ritual y la reflexión.
«El pasado ya no es, el futuro aún no es, y el presente es solo un punto de transición.»
San Agustín, “Confesiones”, Libro XI
Como mencionamos previamente al pasar, la navidad representa el puente entre el “chronos” y el “kairos”, en tanto que al igual que otras festividades religiosas, tiene la capacidad de convertir el tiempo ordinario en un tiempo sagrado. A pesar de estar inserta en un contexto de consumo innecesario y rutina desenfrenada y agobiante, la verdadera celebración de la navidad nos invita a un “kairos”, un tiempo especial, donde lo sagrado irrumpe en el flujo del tiempo profano. Es el momento en el que los cristianos recordamos el misterio de la Encarnación: Dios hecho hombre en un tiempo determinado de la historia, pero con una significación que trasciende ese momento específico, convirtiéndose así en una invitación a escapar del ritmo frenético de nuestro tiempo y adentrarse en un espacio donde lo sagrado nos recuerda la posibilidad de lo eterno, en nuestra vida finita.
En conclusión, queridos lectores, el desafío en nuestro tiempo ha quedado planteado: recuperar el “kairos” en la navidad en medio de la presión del “chronos”. El consumismo, las expectativas sociales y el ritmo acelerado de la vida postmoderna apuntan directamente a la disolución de la dimensión espiritual ancestral profunda de la navidad. Sin embargo, la invitación está siempre presente a todos, creyentes y no creyentes, a rescatar el tiempo sagrado como oportunidad de entrar en un espacio de pausa, reflexión y espera que nos conecta con lo eterno. En otras palabras, amigos míos, recuperar el “kairos” de la navidad es permitir que el tiempo, aunque limitado, nos ofrezca una experiencia espiritual profunda, una oportunidad de autoconocimiento y transformación.
La reflexión sobre la temporalidad en el contexto de la navidad nos lleva a pensar en la dualidad del “chronos” y el “kairos”, que representan dos modos de vivir: uno, marcado por la rutina y medición constante, el otro, por la trascendencia y el misterio; uno que se nos escurre entre los dedo, otro que parece ser atemporal y siempre presente. La presente reflexión ha intentado, con suma humildad, comprender cómo el tiempo, aunque es una construcción humana limitada, puede convertirse en un espacio para lo eterno: la navidad, como celebración de la Encarnación, nos convoca a vivir nuestra temporalidad de manera diferente, a experimentar un “kairos” personal y familiar que nos conecta con lo divino y nos brinda la preciosa oportunidad de, como decimos en Argentina, parar la pelota y pensar.
Opinet
Resurge hegemonía de Taiwán en el nuevo escenario geopolítico centroamericano Por Dionisio De Jesús
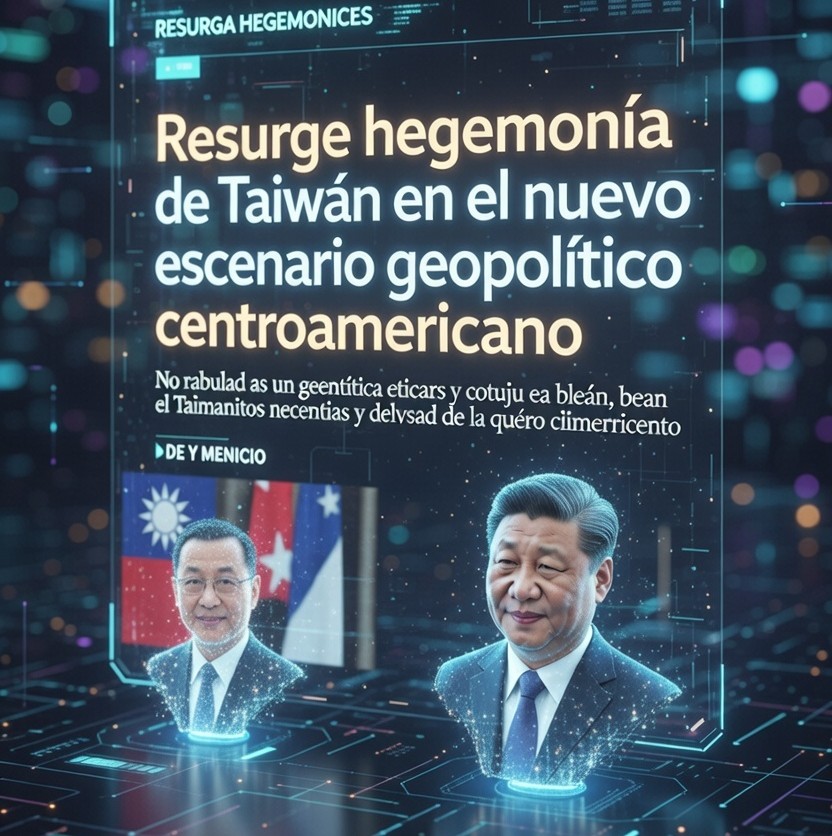
El principio de una sola China, luego de desembarcar “con todos los hierros” en el Istmo Centroamericano hace ya varias décadas, (Costa Rica) y haber arreciado esa llegada en los últimos 10 años, por primera vez, se ve amenazada su hegemonía por la de Taiwan, (que nunca ha tirado la toalla) la China de las sombras, la que nunca ha renunciado a volver a recuperar lo que cree suyo: la China que es parte de una misma historia milenaria, pero no políticamente hablando, porque una es la de Chiang Kai-Set; y la otra, de Mao Tse-Tung, el líder de la Revolución Cultural China.
Bajo esa política, China Popular ha estructura una avasalladora estrategia de abrir relaciones con alrededor de 181 a 185 naciones. Quedando muy pocos Estados con relaciones reciprocas con Taipéi, lo que le fue cerrando el accionar geopolítico, cultural, económico y de cooperación en cualquier índole a la Isla de Formosa. Solo siendo apoyada por su incondicional aliado: los Estados Unidos, poniéndose a prueba, hoy más que nunca, esa lealtad en un momento en que las tensiones en el mar de China Meridional, lo que para algunos analistas pone en juego la tranquilidad y la paz mundial.
A principios de este año de 2026, 12 estados mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, incluyendo a la Santa Sede (Ciudad del Vaticano) y 11 estados miembros de la ONU.
Los aliados diplomáticos se concentran principalmente en el Caribe, Latinoamérica, Oceanía y África. Algunos de los países que reconocen a Taiwán incluyen:
Belice, Guatemala, Haití, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Otros aliados en el Pacífico como el pequeño Estado de Nauru (que rompió lazos en 2024, pero suele incluirse en los recuentos recientes de cambios).
Bajo este escenario, y teniendo como telón de fondo el arreciamiento de la nueva política norteamericana de querer recuperar lo que” creían suyo”, pero que un intruso como China Popular entró al patio de su casa y empezó a ordenar la cuadra.
Bástenos señalar que, bajo este panorama, Taiwan, ni corto ni perezoso ha arreciado su embestida diplomática, sabiéndose heredero de unas relaciones con muchos países que luego de décadas bajo su égida, miraron a China Popular, buscando otros horizontes de cooperación, tecnología, dinero fresco y demás. Todo arropado por la sombrilla ideológica de un nuevo frente respecto de la cooperación sur-sur y el llamado multilateralismo que se venía ofreciendo a los países emergentes, que más luego se agruparon en los llamados BRICS, lo que hoy son el nuevo hegemón de la contrapolítica para los países europeos y las otras alianzas de la que participa Estados Unidos, sobre todo las económicas, principalmente.
Pero volvamos al patio trasero de los Estados Unidos, es decir, América Latina, en donde se puede decir la máxima de que “si tu no saca a bailar tu mujer otro te la va a bailar”, y eso fue precisamente lo que por inacción o lo que fuese, China Popular, hizo la tarea de cortejar a estos países que estaban pasando muy mal en todos los sentidos por el disque abandono “del amigo del norte.”
Hoy, luego de la recomposición vía elecciones, de los gobiernos del Istmo, Taiwan viene a tratar de retomar hegemónicamente lo que cree, su espacio natural conquistado por más de 80 años en estas naciones que se sirvieron de los avances, que en materia de agricultura, educación, tecnología, asesoría militar, medio ambiente, cultivos varios, ofreció a estos países, aparentemente, a cambio de nada, solo para mantener alejada a la China Popular, que para ellos era mucho políticamente hablando en tiempos de la guerra fría y la supremacía de Estados Unidos en la región.
Si hacemos un poco de historia de cómo todos estos países del Istmo cayeron en los brazos de Taiwan, tenemos que aceptar que, aparte de lo político, estuvieron la características económicas y de postración de estos pueblos respecto de una carencia de recursos educativos, económicos, crisis institucionales, acceso negados a las nuevas tecnologías, faltas de estrategias militares, y Taipéi se lo puso en bandeja de plata, por apoyo de su socio estratégico Estados Unidos, aparte de los recursos frescos en materia de préstamos, que no importaba los intereses, estos países los necesitaban, y de qué manera, ayudando a una clase política a perpetuarse en el poder y ganar elecciones de la manera que fuera.
El Salvador tuvo 84 años de relaciones; entraron tanto en la vida institucional y política que ya parecían imprescindibles y necesarios, ayudaron a construir el edificio de la Cancillería, infraestructuras de las más varias características, la sede del SICA también fue donada por Taiwán como apoyo a las relaciones para la Integración siendo “el socio estratégico” más confiable fuera del Istmo, sus relaciones se rompieron en 2018 con una izquierda, el FMLN, que buscó tardíamente los brazos de la China de Mao a la que tanto habían idolatrado, pero que extrañamente éstos salieron del poder justo cuando pudieron disfrutar de sus mieles y fue Nayib Bukele y su gobierno quienes terminaron cosechando los acuerdos que esa misma izquierda firmó con China una vez rompieron con Taiwan; Guatemala empezó sus relaciones desde el 1933, con mucho apoyo en proyectos de agricultura, cultura, educación, comercio, siendo todavía uno de sus socios que les quedan en la región; hoy recién esta semana han refrendado unos acuerdos en “la expansión del proyecto Clubes de Ciencias. Esta iniciativa está orientada a fortalecer el aprendizaje en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre niñas, niños y jóvenes del país”. “Apostar por la ciencia en la niñez es invertir en un futuro más innovador, más inclusivo y lleno de posibilidades”, informó la sede diplomática.

Dionisio De Jesús
Diplomático, poeta
dionisiodejesus@gmail.com
Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.
Opinet
RAMADAN Y CUARESMA por Randa Hasfura
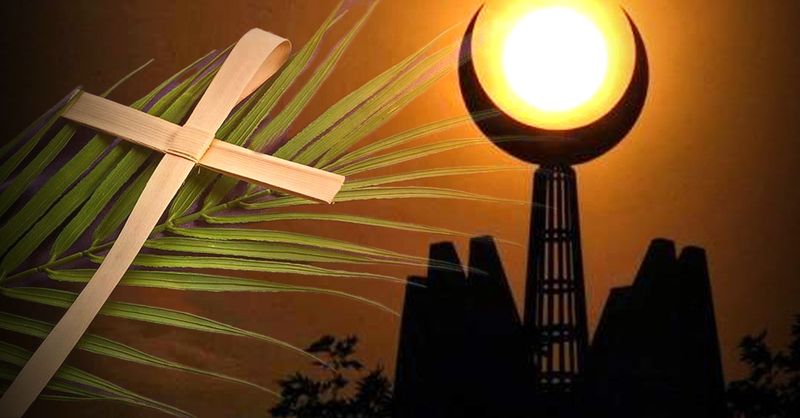
Hay coincidencias de calendario que son casi metáforas históricas. Este año (por casi primera vez en la historia) el Ramadán y la Cuaresma comienzan el mismo día. Esto ya había sucedido allá en 1863, cuando el Ramadan empezó la noche del Miércoles de Ceniza, pero nunca hasta ahora habían despertado juntos bajo el mismo amanecer. Dos civilizaciones religiosas, dos maneras de entender el sacrificio… y, sobre todo, dos maneras de tomárselo en serio.
Durante un mes entero, millones de musulmanes no comen ni beben absolutamente nada desde el alba hasta la puesta del sol. Nada significa nada: ni café, ni agua, ni pan ni excusas… El cuerpo participa obligatoriamente en la disciplina del alma. La sed, que es la necesidad más primaria del ser humano, se convierte en oración fisiológica. El hambre deja de ser una molestia para convertirse en un recordatorio: dependes de Dios incluso para tragar saliva.
En buena parte del catolicismo contemporáneo, la Cuaresma se ha convertido en una “modernidad” dietética. No comer carne el viernes… pero sí mariscos, sushi, gastronomía sofisticada que en cualquier otra cultura sería lujo festivo. El antiguo sacrificio medieval (pan, agua, abstinencia real) ha sido sustituido por la reinterpretación culinaria: el pecado es comer carne, pero el camarón relleno entra al cielo sin dificultad.
No es un problema gastronómico. Es un problema espiritual.
El cristianismo nació como una religión donde desiertos, vigilias, ayunos y martirios la caracterizaban. La penitencia no era simbólica sino pedagógica; el cuerpo debía aprender lo que el alma afirmaba. Sin embargo, la modernidad confortable ha transformado y trastocado la liturgia… como decía mi párroco ¿adònde dice en la Biblia específicamente que no hay que comer carne? eso es “simbólico” decía… y entonces la penitencia ha pasado a ser compatible con el placer, lo cual es casi una contradicción.
El islam, en cambio —al menos en este punto— conserva intacto el aspecto antiguo de la religión: si la fe no afecta al estómago, no ha penetrado realmente en la persona.
Durante el mismo mes, dos creyentes rezarán al mismo Dios de Abraham: uno aprenderá a dominar sus necesidades; el otro elegirá no comer filete sino langosta un viernes.
No se trata de superioridad moral ni de competencia entre religiones. Se trata de coherencia. El sacrificio religioso siempre ha sido un lenguaje universal: privarse para recordar que no somos autosuficientes. Cuando el sacrificio se vuelve elegante, deja de ser sacrificio. Se vuelve tradición social.
Tal vez este cruce histórico no sea una casualidad, sino un espejo. Y los espejos rara vez resultan cómodos.

Randa Hasfura
Abogada, notaria y dipolmática salvadoreño-palestina
Opinet
La familia como cimiento ontológico de la educación- Lisandro Prieto Femenía

“La virtud moral es resultado del hábito”
Aristóteles, Ética a Nicómaco
La discusión sobre la educación del ser humano, entendida no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como la formación integral de la persona, debe comenzar necesariamente por el análisis de su núcleo fundacional: la familia. Desde una perspectiva filosófica, reducir la familia a un mero agente socializar o un contexto de apoyo es empobrecer drásticamente su realidad. El término familia, proveniente del latín famulus (sirviente o esclavo), originalmente designaba no sólo el linaje sanguíneo, sino el conjunto de personas y bienes que se encontraban bajo la autoridad del pater familias. Este origen, si bien jerárquico, revela su carácter esencial como unidad económica y de convivencia primordial, la estructura ontológica donde se gesta la condición de persona y se inicia la coexistencia.
Por su parte, la escuela proviene del griego skholé, que no significaba trabajo ni instrucción, sino “ocio” o “tiempo libre”, haciendo referencia al tiempo que los ciudadanos dedicaban a la reflexión, al debate y al aprendizaje intelectual, libres de las urgencias productivas. Esta distinción etimológica subraya que mientras la familia se orienta a la existencia y a la subsistencia ética y material, la escuela se reserva el tiempo para la trascendencia y la reflexión sistemática, confirmando que sus propósitos, si bien complementarios, son distintos en su raíz.
Filósofos como Leonardo Polo elevan la institución familiar a una categoría esencial, desvinculándola de un mero hecho sociológico. Polo afirma que “la familia es la primera forma y el primer motor de la coexistencia humana: de la coexistencia con el mundo, de la coexistencia con los otros y de la coexistencia con Dios”. Esta coexistencia, principio mismo de la moralidad y la ética, se aprende en un marco de gratuidad que la escuela, por su naturaleza institucional, jamás podría replicar. En efecto, la familia es el ámbito que acoge lo “radicalmente nuevo: la persona humana” (Polo, citado por Falgueras Salinas, s.f.).
Es allí, en el amor que se prodiga en el hogar, donde los hijos reconocen su relación filial. El término amor, con raíces en el indoeuropeo amma (madre), apunta directamente al vínculo primario, a la incondicionalidad. Este amor es la llave de la donación, del latín donatio, implica un acto de entrega generosa sin esperar reciprocidad. Por tanto, la relación filial se percibe “también donal, gratuita y generosa” (Falgueras Salinas, s.f.). Esta experiencia primaria del don fundamenta la libertad volitiva, pues solo el ser que se sabe incondicionalmente amado posee el soporte emocional y moral para elegir el bien y comprometerse con la comunidad. La educación, en este contexto originario, se revela como el acto de transmitir la herencia cultural, ética y emocional con una fuerza persuasiva que la evidencia empírica cataloga como indeleble. Este es el primer crisol donde se negocia la tensión fundamental entre la pertenencia y la autonomía, el espacio fundacional donde el individuo aprende a ser “yo” sin desvincularse del “nosotros”. Así, el aprendizaje temprano de los códigos esenciales (la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, el respeto, el manejo de la autoridad) constituye el fundamento moral que el ciudadano lleva consigo mismo a la vida pública.
La necesidad de este cimiento ya la vislumbraba con claridad el gran Aristóteles, quien en su “Ética a Nicómaco”, establecía que “la virtud moral es resultado del hábito” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, II, 1). Para poder lograr la Eudaimonía (felicidad y/o vida buena), el alma requiere que las virtudes no sean meros conocimientos teóricos (diánoia), sino disposiciones prácticas (hexis) adquiridas por la repetición constante. Justamente, la familia, con su ritmo ininterrumpido y sus pequeñas exigencias cotidianas, es la que proporciona este campo de entrenamiento ético (ethos), modelando el carácter a través del hábito antes de que la razón pueda imponerse por completo. Sin esta formación práctica y constante en el seno del hogar, cualquier instrucción moral posterior deviene en mera retórica.
Al incorporar la visión de la pedagogía, la primacía familiar se refuerza notablemente con los aportes de Lev Vygotsky, para quién el desarrollo humano es inseparable del contexto y la cultura en que se produce (Vygotsky, 2000, citado en Biblioteca Clacso, 2016). De este modo, el hogar constituye el primer y más significativo escenario donde se establece la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). Es, por lo tanto, a través de la interacción cotidiana, el diálogo y el apoyo emocional de los padres que se proporciona el “andamiaje” necesario, el cual no sólo es intelectual, sino también afectivo y conductual, permitiendo al niño internalizar herramientas de pensamiento y regulación emocional, prerrequisitos indispensables para el éxito en el aprendizaje formal y para el desenvolvimiento en la vida social.
Por su parte, Pierre Bourdieu, desde la sociología de la educación, complementa esta visión obligándonos a reconocer el rol de la familia como transmisora del “capital cultural”. Este activo, encarnado en el lenguaje, los hábitos, las actitudes hacia el conocimiento y el nivel de aspiraciones, se ha demostrado ser un predictor del éxito académico tan sólido que Razeto (2016, citado en SciELO Cuba, 2022) lo califica como un “hecho irrefutable”. Consecuentemente, la familia que fomenta el hábito lector, la disciplina cotidiana y el valor del esfuerzo transfiere un activo intangible que moldea la predisposición del niño ante la escuela. De hecho, la participación familiar en la educación formal, descrita por Grolnick y Slowiaczek (1994) en sus dimensiones “conductual”, “cognitivo-intelectual” y “personal”, es una manifestación directa de la calidad de este capital cultural interno. No se trata, entonces, sólo de asistir a reuniones escolares o a actos intrascendentes con contenido malinterpretado, sino de la “implicación mental voluntaria y responsable” (Pizarro et al., 2013, citado en SciELO Cuba, 2022) que transforma la actitud del niño hacia el aprendizaje.
La severa sentencia, a menudo repetida por los educadores, de que “la escuela no puede dar lo que la familia no da”, no es una excusa pedagógica para esquivar los problemas, sino una profunda y lamentable verdad filosófica y sociológica que delimita el alcance de la instrucción formal. La escuela está diseñada para la transmisión estandarizada de conocimiento y para la socialización cívica, pero no está equipara para suplir el déficit ontológico y afectivo que deja el abandono o la negligencia en el hogar. La escuela no puede enseñar la confianza básica necesaria para asumir riesgos intelectuales, ni puede inculcar la voluntad si ésta no ha sido templada por la disciplina amorosa y la esperanza familiar. Cuando la base del capital cultural y del vínculo afectivo es deficiente, la escuela se enfrenta a un muro infranqueable, pues el alumno carece de los prerrequisitos emocionales y de los códigos éticos esenciales para recibir la instrucción en plenitud. La escuela puede instruir, pero sólo la familia puede formar la conciencia sobre la base del afecto incondicional y el compromiso moral. De ahí, que la educación familiar sea una responsabilidad ética intransferible que dota de alma y sentido a la instrucción académica posterior.
La gravedad de esta responsabilidad intransferible implica que no basta con el mero cumplimiento formal de los deberes educativos. El acto de mandar a los hijos a la escuela y el simple hecho de que estos aprueben las evaluaciones representan solamente una dimensión instrumental de la educación, pero nunca su plenitud formativa. Si la familia se limita a ser una oficina de gestión académica, ignora que el proceso educativo es, por esencia, permanente e inacabado. La formación del ciudadano, tal como lo concebía la tradición griega de la paideia- el proceso de crianza que convierte al niño en un hombre virtuoso y apto para la polis-, demanda mucho más que la certificación de conocimientos. Por lo tanto, la familia debe ser la base y el sustento ininterrumpido sobre el cual el individuo se edifica, proporcionando los marcos de referencia éticos que permiten al futuro ciudadano navegar la complejidad moral del mundo. Como afirma Fernando Savater (1997), educar es “abrir los ojos al otro, para que aprenda a ver por sí mismo” y a convivir. Esta apertura y esta convivencia se entrenan en la vida familiar mucho más allá del horario escolar, haciendo de los padres los primeros garantes de la solidez moral y cívica que la sociedad demanda.
Como habrán podido apreciar, la responsabilidad educativa de la familia trasciende la simple transmisión de hábitos y capital lingüístico, configurándose como un mandato ético de discernimiento cultural. En la sociedad decadente actual, hiperconectada y sobrecargada de información basura, el hogar se erige como la primera y más crítica puerta de entrada del contenido cultural. Los padres asumen la ineludible tarea de ser filtros activos frente a lo que el mundo ofrece, ejerciendo una responsabilidad cívica fundamental. Sobre este aspecto en particular, el sociólogo Neil Postman (1985) ya advertía sobre la degradación del discurso público hacia la “basura cultural” al conceptualizar cómo los medios, obsesionados con la imagen y el entretenimiento, nos llevan a “divertirnos hasta morir” (Amusingourselves to death). Esto, amigos míos, no es una metáfora trágica: hace pocos días se conoció la muerte de unos jóvenes que realizaban surfeo sobre trenes como reto viral de las nefastas redes sociales estupidizadoras. Postman argumenta que cuando toda la información se presenta como un espectáculo, se erosiona la capacidad de la mente para el pensamiento racional y complejo, trivializando la vida pública. En este escenario, la familia debe actuar como un escudo crítico contra esta trivialización, defendiendo la seriedad del discurso y la profundidad de la reflexión frente a aquellas agendas nocivas que degradan la dignidad humana o simplifican la complejidad moral.
Retomando brevemente a Savater (1997), recordemos que desde su enfoque la educación es esencialmente un acto de “valor” y resistencia contra la “tiranía de lo inmediato” y lo superficial. Al seleccionar, debatir y contextualizar los mensajes que acceden a la conciencia de nuestros hijos, como padres no estamos ejerciendo una censura arbitraria, sino un deber de protección que forma la voluntad libre para resistir la seducción de lo fácil y lo banal. En este sentido, la autoridad parental se justifica por la obligación de legar a sus hijos un marco moral robusto para la auténtica libertad.
Aquí, el peligro filosófico y social posmoderno reside en la delegación excesiva de la función educativa por parte de la familia hacia la institución familiar, un fenómeno que algunos han criticado como el intento de la familia de “endilgarle a la escuela responsabilidades que, de suyo, no les pertenecen” (Biblioteca Clacso, 2016). Si la familia abdica de su rol como contra-relato cultural y transmisora de valores éticos complejos, la escuela se queda sola e inevitablemente incapacitada para lograr la formación humana integral.
La primacía educativa de la familia se funda en el “amor-donación” y en el vínculo afectivo, una lógica radicalmente opuesta a la instrumentalización y a la cultura del rendimiento que domina la esfera pública y económica. El desafío ético aquí reside en cómo proteger este espacio de la lógica de la eficiencia que exige resultados, métricas y “éxito” cuantificable, ya que la medición constante de la valía del hijo en función de su rendimiento académico o su capital social destruye el carácter no utilitario del amor incondicional. Si la familia comienza a funcionar como una unidad de producción de “capital humano” en lugar de un ámbito de acogida, se socava la fuente misma de la confianza básica que es vital para la autonomía del ser. Una ética de la educación debe, por lo tanto, defender al hogar como un santuario contra la tiranía de la explotación disfrazada de “productividad”.
Frente a las crisis de la figura familiar y la proliferación de estructuras de parentesco confusas, la filosofía no puede seguir esencializando una única forma social de familia. Si la esencia de la educación se basa en la transmisión de la “coexistencia” (Polo) y la provisión del “andamiaje afectivo” (Vygotsky), el foco del fundamento ontológico debe migrar de la estructura legal o biológica a la función nutricia del vínculo y la intencionalidad ética. La pregunta crucial aquí es: ¿cuál es la configuración mínima ético-afectiva, independientemente de su forma, que puede garantizar la estabilidad, la donación y la calidad relacional necesarias para que se produzca la formación de la conciencia moral y volitiva del individuo? La nueva reflexión sobre la familia debe privilegiar la calidad y la permanencia de la relación sobre la rigidez de las formas.
Finalmente, si la sentencia de que “la escuela no puede hacer lo que la familia no hace” remarca una limitación sistémica y no sólo un defecto moral, entonces el Estado y sus instituciones tienen una obligación de subsidiaridad y apoyo. Es imperativo que las políticas públicas estén diseñadas para habilitar a los padres a cumplir con su responsabilidad ética intransferible. Esto implica mitigar el impacto del desigual capital económico y social en la capacidad de la familia para ejercer su función de transmisión cultural, asegurando que el tiempo, la estabilidad y la conciencia educativa necesarios no sean lujos accesibles sólo para unos pocos. El apoyo estatal no debe ser una injerencia que busque suplantar a la familia, sino un soporte estructural que le permita ejercer su rol sin ser aplastada por las presiones materiales de la vida posmoderna.










