Opinet
Marruecos fortalece sus nexos con América Latina y el Caribe

El lunes 13 de julio de 2020, el Secretario General de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, anunció que sus países miembros aprobaron la Decisión 862, la cual otorga el estatus de Observador al Reino de Marruecos.
El 26 de mayo de 1969, se suscribió el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece mecanismos y políticas que deben ser desarrolladas por los órganos comunitarios. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino. La CAN está integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son países asociados; y, hasta ahora, sólo España figuraba como país Observador.
Con esta adhesión, Marruecos, el país amigo -africano, de mayoría árabe y de religión musulmana- extiende sus lazos de amistad y cooperación con América Latina y el Caribe (ALC) en este Siglo XXI.
¿Regreso al pasado? ¿Reencuentro entre África y las Américas?
En la actualidad, los investigadores e historiadores han centrado su atención en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Refiere Colón en sus notas el encuentro en la isla de Guanahaní, hoy Haití, con personas étnicamente diferentes a los pueblos originarios americanos, con rasgos de poblaciones africanas. Colón narra que podrían ser descendientes de náufragos africanos provenientes del sur o del sureste de Guanahaní. Los investigadores igualmente señalan a árabes como miembros de la tripulación de los viajes de Vasco de Gama. En específico, se señala a uno de los pilotos del viaje a la India como el árabe Ahmad Ibn Majid. Este piloto habría sido el autor de tres documentos náuticos en los que mostró su conocimiento sobre las rutas de los océanos Atlántico e Índico. No menos sorprendente, para el mundo mediterráneo de aquel entonces, es la identificación de Luis de Torres, tripulante del primer viaje de Colón, quien poseía un manejo superlativo de idiomas, como un descendiente judío bautizado niño como Yosef Ben Ha Levy Haivri (“Joseph, hijo de Levy el hebreo”).
En las olas más deshumanizantes de esclavitud por europeos contra africanos, particularmente durante el Siglo XVIII, se cuentan varios miles de africanos del norte del continente. Otras investigaciones refieren que esas olas de esclavitud habrían movilizado a cientos de norafricanos hasta las plantaciones del sur de Estados Unidos. Difícilmente, podríamos descartar entre esos esclavos, a personas oriundas de Marruecos pues los historiadores estadounidenses han esclarecido la identidad de varios combatientes entre las filas de George Washington: Bampett Muhammad, quien formó parte del contingente aportado por el estado de Virginia entre 1775 y 1783; Yusuf Ben Ali, quien aparece registrado con su nombre de esclavo Joseph Benhaley, un descendiente de árabes norafricanos que sirvió como ayudante del general Thomas Sumter en Carolina del Sur; entre otros.
Ajeno a estos protagonismos personales, el Reino de Marruecos mantuvo durante esos siglos de globalización y de esclavitud una dramática resiliencia ante las grandes potencias de la época. Por ello, es proverbial que Marruecos fuera quien primero reconoció al Estados Unidos independiente de 1777. Diez años después, en 1787, fue ratificado por el senado estadounidense el Tratado de Paz y de Amistad firmado en 1786 entre los dos países, tratado que fue renegociado en 1836 y que sigue en vigor. Ese fue el primer tratado que firmó Estados Unidos con una nación extranjera.
La ola de movilidad árabe hacia ALC a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX comprendió a decenas de ciudadanos marroquíes. Fue la erróneamente denominada “migración turca” que reflejó el hecho de que una mayoría de árabes bajo el yugo otomano lograban cruzar el Atlántico con un pasaporte del entonces imperio.
Estos hechos, no concatenados entre sí, constituyen el telón de fondo de la valiente posición de Marruecos durante las dos Guerras Mundiales en el Siglo XX. Pero, paradójicamente, la intervención de España y Francia socavó la independencia de Marruecos hasta 1956 cuando el Rey Mohamed V retorna de su exilio en Madagascar.
La Guerra Fría como mecanismo de control internacional hizo lo propio entre ALC y África, en términos de separar los continentes, exceptuando las nada honorables aventuras belicistas de Cuba -apadrinadas por Moscú- en las décadas sesenta y setenta en el Congo, Angola, Etiopía y Argelia, entre las intervenciones cubanas más sonoras. La aventura en Argelia es de nuestro especial interés pues las tropas cubanas estuvieron a punto de combatir contra tropas de Marruecos en el marco de la intervención de Argelia en el Sáhara, intervención argelina que sigue vigente hasta nuestros días, y a la que pasaremos revista más adelante. Hemos de señalar que, finalmente, los soldados cubanos se retiraron del Norte de África sin ninguna baja a diferencia de Angola, en el sur del continente, donde se cuentan cientos de cubanos fallecidos. Como algunos expertos indican, Angola fue, lamentablemente, el “Vietnam cubano”.
Del fin de la Guerra Fría a la actualidad
El Reino de Marruecos inició un singular acercamiento diplomático y a la vez comercial con ALC antes de la conclusión de la Guerra Fría. Por ello, esta adhesión al esquema andino de integración es la coronación de un largo y progresivo mutuo reconocimiento. A guisa de ejemplo, veamos la relación bilateral Colombia-Marruecos: Marruecos abrió su embajada en Bogotá en 1986 y Colombia instaló su embajada en Rabat en 1990. Además de la cooperación entre Colombia y Marruecos en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, los dos países registran: el Acuerdo de Cooperación Turística de marzo de 2000; el Acuerdo sobre Supresión de Visas para Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio de 1997; el Acuerdo Comercial de junio de 1995; el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica, de octubre de 1992, y el Acuerdo Cultural de diciembre de 1991.
La adhesión de Marruecos a la CAN tiene como uno de sus pilares que las exportaciones de los cuatro países del CAN a Marruecos, el año 2019, alcanzaron los US$ 41 millones siendo los principales productos exportados: hulla bituminosa, plátanos tipo “cavendish valery” frescos, calamares y potas; preparaciones y conservas de camarones, langostinos y crustáceos pelados, vivos, frescos, refrigerados y congelados. En tanto, las importaciones desde Marruecos hacia los países andinos tuvieron un valor de US$ 102 millones, siendo los principales productos importados: grasas y aceites de pescado, fosfato de calcio natural, camisas, blusas y camiseras para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales, partes para acondicionadores de aire, sardinas, sardinelas y espadines congelados.
Estoy convencido que la adhesión del Reino de Marruecos al esquema regional centroamericano fue un eslabón en este fortalecimiento de nexos de Rabat con ALC. Hito al que me he referido en repetidas ocasiones durante esta segunda década del Siglo XXI que estamos a punto de concluir con este terrible episodio del COVID-19. Pero, igualmente, me he referido a la reciprocidad necesaria en apuntalar diplomáticamente el responsable plan de paz presentado por el Reino de Marruecos el año 2007 con el título de “Iniciativa Marroquí para la Negociación de un Estatuto de Autonomía para el Sáhara”.
Como latinoamericanos y caribeños, en el marco de la Organización de Naciones Unidas, debemos respaldar este esfuerzo de paz que pasa por la democratización de Argelia pues el régimen militarista hace suyo el tema del Sáhara apuntalando la descomposición histórica de lo que un día fue el Frente Polisario reconocido por las mismas Naciones Unidas y en la Iniciativa Marroquí de paz del 2007 como un interlocutor -si bien no el único- de las comunidades saharauis.
En las últimas dos décadas diversas organizaciones humanitarias y la prensa internacional (entre las que se cuentan Agence France Press -AFP-, la web EUtoday.net y la Alternative Press Agency) han estado denunciando los delitos de lesa humanidad vinculados al sistemático robo de ayuda humanitaria que lleva a cabo el Frente Polisario con la participación y complicidad del gobierno de Argelia.
A estas denuncias se han sumado organizaciones como la ONG Organización Acción Internacional para el Desarrollo en la Región de los Grandes Lagos (AIPD), con sede en Ginebra, y la European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), entre otras entidades. Desde que se conocen las pruebas documentales recopiladas desde 2003 por la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) y que tomaron forma en un informe fechado en 2007, se sabe con certeza que los altos mandos del Polisario con el apoyo de funcionarios argelinos desvían parte de los productos alimenticios y sanitarios enviados a cubrir las necesidades de la población marroquí retenida, desde hace más de cuarenta años, en los campamentos de Tindouf, en el sur de Argelia.
Estos productos, que en general están envasados y etiquetados como “ayuda humanitaria no comercializable” son ilegalmente comercializados más tarde, a través de las mafias internacionales que controlan los tráficos ilícitos en el Sahel, en los mercados informales de Mauritania, Mali, Chad y Nigeria. El desvío de ayuda humanitaria es posible porque los administradores de los campos, es decir, el frente Polisario y el Ejército de Argelia, informan de la existencia de un número mayor de pobladores de los que realmente existen para recibir un mayor volumen de productos de los que realmente necesitan.
Los países de ALC deben prestar atención al naciente “Movimiento Saharauis por la Paz”. Varios miembros de este movimiento intentaron reformas democratizadoras dentro del Polisario, pero la cúpula las paralizó, de allí procedieron a lanzar el Movimiento que rápidamente gana reconocimiento internacional. Respaldar su participación en futuros diálogos sería clave para la resolución negociada del conflicto en complemento a que la comunidad africana, Europa y Estados Unidos, logren una transición política para el pueblo de Argelia que sigue en las calles reclamando el respeto a los Derechos Humanos y el fin del militarismo y el saqueo de las riquezas naturales del país.
El líder del movimiento, Hach Ahmed, envió una carta el 12/05/2020 a la ONU en la que ofreció “contribuir a la reactivación de toda dinámica que pueda conducir a la culminación pronta y exitosa de los esfuerzos” por la resolución del conflicto, resolución “política, justa, perdurable y que sobre todo proporcione un desenlace feliz y digno al largo y penoso drama de nuestro pueblo”. Ahmed afirmó: “buscamos solución y paz como el sediento que busca agua en el desierto. Es una oportunidad para el pueblo saharaui. Después de medio siglo de guerra, exilio, dificultades y muros, tiene derecho a un período de tranquilidad. La paz rompe los muros militares, reabre fronteras y reúne familias divididas y, por supuesto, traerá prosperidad y bienestar al pueblo saharaui. También es el fin del exilio, el ejercicio y el pleno disfrute de sus derechos. Creo que es hora de que cambie el destino del pueblo saharaui”.

Reflexión final
En la Política Internacional no existen líneas rectas. El tránsito ida y vuelta entre el conflicto y la paz, entre la guerra y la concordia, algunas veces es un circuito reverberante, otras es un conjunto de bajas y altas. El resultado es el que al final importa: construir regiones y sociedades pacíficas, democráticas, menos violentas, en las cuales impere el Estado de Derecho y los tratados internacionales de amistad y cooperación entre las naciones y los bloques de países.
Algunos historiadores africanos y europeos no cesan en sus investigaciones para encontrar evidencias sobre los navegantes del Norte y el Occidente de África que habrían logrado cruzar el Atlántico antes de 1492 y alcanzado las tierras que un día serían llamadas América. Después de 1492, la civilización norafricana vino con los europeos en las lenguas castellana y portuguesa, en las matemáticas y calendarios, en la ciencia árabe aplicada al diario vivir de personas e instituciones.
ALC tiene mucho por aportar, por colaborar, a que la paz reine más temprano que tarde en el Sáhara con un Marruecos integrado y soberano. No tengo duda que la mayor y mejor presencia de Marruecos en ALC es un presagio tangible de que el Siglo XXI es un nuevo tiempo para las relaciones entre nuestros dos continentes. Tras 37 años de ruptura, Marruecos reabrió su embajada en La Habana, dejando atrás las heridas dejadas por la aventura cubana en Argelia a la que nos referimos antes. Del reencuentro caminamos a la reconciliación, ambas dinámicas imprescindibles para la construcción y la consolidación de la paz mundial.
Por: Napoleón Campos.
Especialista en Integración Regional y Temas Internacionales.
Opinet
La depresión como encrucijada existencial- Lisandro Prieto Femenía

“La lucha misma hacia las cumbres basta para llenar un corazón. Hay que imaginarse a Sísifo feliz”
Camus, 1955/1942, p. 78.
Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la depresión, un fenómeno que no se agota en un diagnóstico clínico ni se limita a la simple suma de neurotransmisores. De hecho, se alza como un problema filosófico que fuerza a repensar la relación intrínseca entre sentido, libertad e identidad. Cuando la vida parece vaciarse de contenido, es decir, cuando el mundo circundante muestra su silencio ante nuestras demandas de coherencia, surge la pregunta por el sentido que ha atravesado toda la reflexión existencialista.
El pensador Albert Camus interrogó frontalmente la condición humana frente al absurdo, señalando que la conciencia de ese choque brutal entre nuestra sed innata de significado y la indiferencia cósmica no debe conducir, sin más, a la rendición. Desde su perspectiva en “El mito de Sísifo”, el absurdo es la consecuencia de un encuentro: “el absurdo nace de esta confrontación entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo” (Camus, 1955/1942, p. 30). Si optamos por entender la depresión como una respuesta radical a la experiencia de lo absurdo, encontramos en ella, paradójicamente, una lucidez cargada de dolor, que es el reconocimiento íntimo que los marcos habituales de sentido han colapsado.
Aquella dolorosa lucidez abre, sin embargo, caminos interpretativos notoriamente divergentes. Desde la perspectiva sarteana, la libertad humana se entiende como absoluta y radical, y la consecuente angustia no es otra cosa que la revelación de la nada que subyace a toda elección. Por consiguiente, la depresión podría interpretarse como una forma externa de esa angustia, manifestándose cuando la posibilidad de acción se torna insoportable y la libertad misma se experimenta como una carga sin horizonte. Jean-Paul Sartre sostuvo categóricamente que “el hombre está condenado a ser libre” (Sartre, 2018/1943, p. 627), y que la depresión expone el coste concreto de esta condena: la parálisis de la decisión y la imposibilidad de proyectarse hacia futuros que antes insuflaban motivo a la acción.
Frente a este abismo, Camus propuso una reacción que eludía los consuelos metafísicos y apelaba, en cambio, a la revuelta: afirmar la propia conciencia del absurdo sin por ello renunciar a la vida. De este modo, la tensión entre reconocer la falta de sentido y aún así elegir la permanencia en el mundo constituye uno de los dilemas más punzantes que la depresión impone a la filosofía.
Por su parte, Søren Kierkegaard nos brinda un aporte a esta discusión, sobre todo en los matices cruciales sobre la autenticidad y la desesperanza. Para el danés, la desesperación no es una simple patología, sino una modalidad intrínseca de la relación del yo consigo mismo, a la que definió como “la enfermedad mortal” (Kierkegaard, 2019/1849, p. 12). En su descripción de “La enfermedad mortal”, la desesperación nace de la incapacidad del sujeto de sintetizar las dimensiones constitutivas del yo -lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno-. Por lo tanto, conlleva una lectura moral y existencial profunda, revelando incoherencias en el modo en que se vive. Vista así, la depresión podría leerse no sólo como un fallo biológico, sino también como una advertencia radical sobre la falta de autenticidad, un llamado perentorio a revisar las propias premisas vitales. No obstante, reducir la desesperación a una mera oportunidad de autenticidad es correr el riesgo de culpabilizar al sujeto que la padece, puesto que la vivencia de vacío es simultáneamente diagnóstico existencial y sufrimiento que desborda cualquier exigencia de realización. Dicha reducción es tan patética e inútil como cuando a un depresivo alguien le dice: “no estés triste” o “échale ganas”.
Este doble filo nos conduce inevitablemente al interrogante sobre el sufrimiento como vía de conocimiento. Existen tradiciones filosóficas que han considerado el padecimiento como una escuela donde se revelan rasgos fundamentales de la condición humana. El abatimiento extremo puede, en ocasiones, destapar verdades incómodas sobre la fragilidad del proyecto, la contingencia de los deseos y la finitud ineludible que subyace a toda esperanza. Empero, afirmar que el sufrimiento depresivo confiere una verdad profunda exige suma cautela. En este punto, es crucial entender que no todo dolor es una epifanía, ya que la agonía puede deformar la percepción, introducir sesgos cognitivos incapacitantes y cerrar todo horizonte de sentido. Por consiguiente, la pregunta filosófica pertinente no es si el sufrimiento ilumina siempre, sino cómo podemos dialogar con él sin caer en la tentación de romantizarlo o de instrumentalizarlo como un acceso privilegiado a la sabiduría.
También la cuestión de la libertad frente a la depresión demanda una respuesta compleja que reconozca las causas biológicas sin neutralizar, por ello, la responsabilidad existencial. Las evidencias científicas sobre predisposiciones genéticas o desequilibrios neuroquímicos no anulan que la experiencia del yo deprimido siga siendo, en su esencia, una situación moral y existencial.
Si bien es cierto que la libertad, entendida como posibilidad de respuesta, se ve gravemente debilitada por condiciones que limitan la capacidad de acción, esta libertad persiste en la medida en que el sujeto logra, con el apoyo adecuado, reconectar con proyecciones significativas.
Existe, además, una lectura crítica que vincula la depresión con formas de resistencia pasiva en el marco social. En sociedades que demandan productividad constante, el colapso anímico puede funcionar como un silencio revelador frente a las exigencias claramente deshumanizadoras. Al respecto, Byung-Chul Han señaló en su obra “La sociedad del cansancio”, cómo la lógica neoliberal produce sujetos agotados, híper-expuestos y auto-explotados. Desde esta óptica, la depresión puede interpretarse como un síntoma social y político más que como un fallo individual, si bien esta interpretación no debe jamás sustituir la atención clínica necesaria con los profesionales pertinentes.
A esta crítica social, se suma la desazón intrínseca a la experiencia de la posmodernidad líquida. El sociólogo ZygmuntBauman, al reflexionar sobre esta nueva configuración, identificó la paradoja de una vida definida por la ausencia de anclajes sólidos: proyectos, vínculos e incluso identidades se vuelven provisorios, flexibles hasta el punto de la fragilidad. En este mundo de opciones ilimitadas, la elección constante se convierte en una condena, pues, como argumenta el autor polaco, “ser moderno significa estar condenado a una elección incesante, a cambiar constantemente, a revisar sin cesar las decisiones tomadas y a estar siempre dispuesto a descartarlas y a tomar otras en su lugar” (Bauman, 2013, p. 88).
Esta saturación de posibilidades conduce a la fatiga de la voluntad donde la satisfacción siempre es fugaz. Por su parte, Gilles Lipovetsky profundizó en esta saturación al describir la era del vacío, donde la hipertrofia del individualismo y el hedonismo conducen a una profunda insatisfacción existencial. El sujeto posmoderno, aunque inmerso en la abundancia material, se siente desarraigado, puesto que “absorto en su culto al bienestar y en la obsesión por sí mismo, se encuentra más sólo y desorientado que nunca” (Lipovetsky, 2008, p. 110). Por lo tanto, el vacío depresivo no es sólo la pérdida de un sentido personal, sino el eco amplificado de una cultura que promete la felicidad a través del consumo y la auto-realización perpetua, pero sólo entrega desazón.
También, el yo en la depresión se fragmenta. La autopercepción moderna se resquebraja y se hacen patentes capas de identidad que la rutina social mantenía ocultas. La drástica disminución de interés, la sensación de extranjería hacia uno mismo y la pérdida de un proyecto vital con sentido son elementos que modifican la conciencia de sí y pueden, paradójicamente, permitir un tipo peculiar de autoconocimiento. Al respeto, Martin Heidegger, en su obra “Ser y tiempo”, habló del “Dasein” (el “ser-ahí”, o sea, nosotros, como seres-en-el-tiempo) como una proyección fundamental hacia el futuro, sosteniendo que perder esa proyección afecta la apertura misma al mundo (Heidegger, 2003/1927). Cuando el proyecto futuro se desvanece, la temporalidad ser contrae y la existencia se centra en un presente paralizante e incapacitante. Desde otro ángulo, la máscara del yo social se ve desenmascarada, de tal forma que lo que emerge en el “yo depresivo” podría ser la revelación de la artimaña de identidades construidas exclusivamente para cumplir roles externos, dejando al descubierto un núcleo doliente que demanda reconocimiento y cuidado.
Paralelamente, la dimensión ética y social impone responsabilidades claras a la colectividad. juzgar moralmente a quien yace en la desesperanza resulta éticamente injusto, por lo que la valoración moral debe distinguir con precisión entre la exigencia de responsabilizar al sujeto y la compasión necesaria que reconoce limitaciones profundas. además, la depresión reclama una respuesta de justicia social ineludible. Si la estructura social vigente produce condiciones que favorecen el sufrimiento psíquico, la ética colectiva debería demandar transformaciones estructurales. En este sentido, Michel Foucault mostró en su “Historia de la locura en la época clásica” cómo las prácticas sociales y los saberes institucionales configuran las posibilidades de subjetivación: así, la patología mental no es únicamente una cuestión médica, sino también política (Foucault, 2012/1961). El deber ante el sufrimiento del otro, en consecuencia, no consiste sólo en consolar, sino en transformar: reclamar por instituciones, redes de apoyo y modos de vida que mitiguen las causas estructurales del padecimiento.
Otro vínculo que no podemos dejar pasar en esta reflexión es la conexión entre depresión y nihilismo. Si el nihilismo es la vivencia del derrumbe de los valores trascendentes, la depresión puede ser una encarnación palpable de esa vivencia. Sin embargo, Friedrich Nietzsche propuso una respuesta activista: la transvaloración, la creatividad que convierte el sufrimiento en una fuerza propulsora. Su llamado, lejos de trivializar el dolor, invita a imaginar posibilidades de sí que logren transformar ese dolor en un motor vital. Por eso, el arte y la filosofía ofrecen rutas de redención parcial, no como remedios mágicos, tampoco como sustitutos de los tratamientos médicos, sino como prácticas capaces de re-encuadrar la experiencia, alimentar la imaginación y abrir horizontes de sentido nuevos. Ciertamente, no todo en la depresión puede sublimarse, pero la creación simbólica persiste como una de las estrategias más poderosas que permiten resistir la noche del ánimo.
En conclusión, queridos lectores, hemos querido demostrar que la depresión convoca a una filosofía que no se conforma con clasificaciones meramente técnicas sino que exija una reflexión profunda que articule el sentido, la libertad, la identidad, la ética y el lenguaje en su intrincada complejidad. Ante la tiranía del rendimiento y la crisis de sentido de nuestro tiempo, ¿estamos dispuestos realmente a repensar las formas sociales que producen este sufrimiento anímico y a crear prácticas de escucha que restituyan un nombre y una compañía a quienes se ven obligados a callar?
Más allá de la clínica, que es fundamental, ¿cómo podemos sostener la tensión irresoluble entre reconocer las causas biológicas innegables y, al mismo tiempo, asumir las responsabilidades éticas y políticas sin caer en la culpa individualizadora ni en la despolitización facilitas del dolor ajeno? Y, por último, ante el silencio opresivo que la depresión impone en la vida de un ser humano, ¿qué modos de palabra, qué gestos artísticos y qué acciones colectivas pueden, de verdad, abrir una rendija hacia nuevos y urgentes porvenires existenciales? Que estas preguntas resuenen y persistan es la condición mínima para no dejar a la deriva a quienes atraviesan, en la más absoluta soledad, la noche profunda del alma.
Referencias
Bauman, Z. (2013). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
Camus, A. (1955). El mito de Sísifo (J. O’Brien, Trad.). Gallimard/Hamish Hamilton. (Obra original publicada en 1942).
Foucault, M. (2012). Historia de la locura en la época clásica. Siglo XXI. (Obra original publicada en 1961).
Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder.
Heidegger, M. (2003). Ser y tiempo. Trotta. (Obra original publicada en 1927).
Kierkegaard, S. (2019). La enfermedad mortal. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1849).
Lipovetsky, G. (2008). La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama.
Sartre, J.-P. (2018). El ser y la nada: Ensayo de ontología fenomenológica. Losada. (Obra original publicada en 1943).
Wittgenstein, L. (2009). Tractatuslogico-philosophicus. Routledge. (Obra original publicada en 1921)
Opinet
Resurge hegemonía de Taiwán en el nuevo escenario geopolítico centroamericano Por Dionisio De Jesús
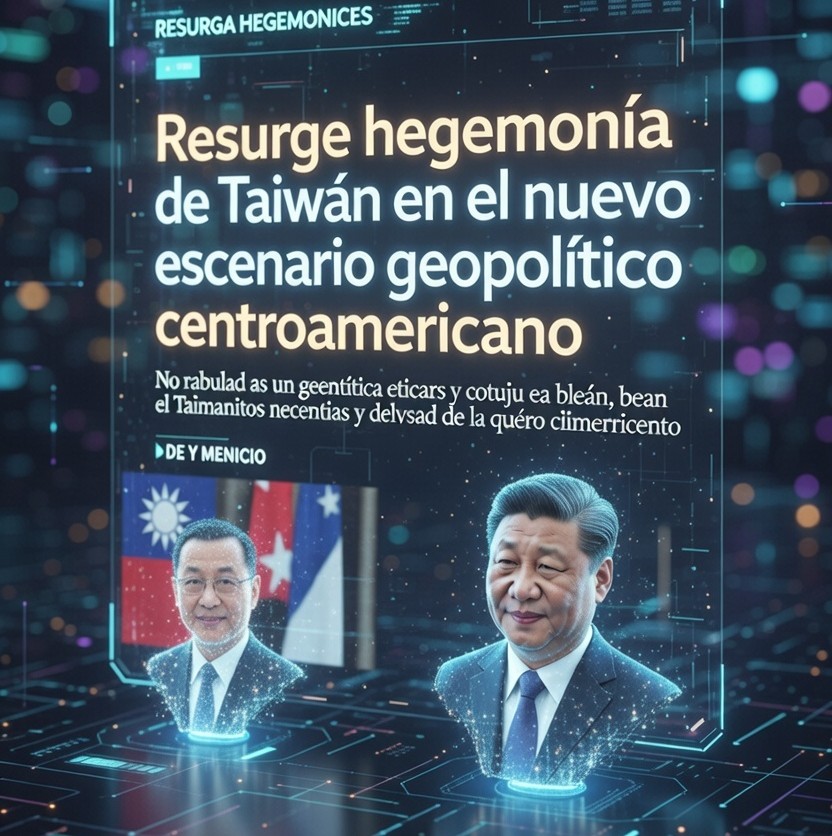
El principio de una sola China, luego de desembarcar “con todos los hierros” en el Istmo Centroamericano hace ya varias décadas, (Costa Rica) y haber arreciado esa llegada en los últimos 10 años, por primera vez, se ve amenazada su hegemonía por la de Taiwan, (que nunca ha tirado la toalla) la China de las sombras, la que nunca ha renunciado a volver a recuperar lo que cree suyo: la China que es parte de una misma historia milenaria, pero no políticamente hablando, porque una es la de Chiang Kai-Set; y la otra, de Mao Tse-Tung, el líder de la Revolución Cultural China.
Bajo esa política, China Popular ha estructura una avasalladora estrategia de abrir relaciones con alrededor de 181 a 185 naciones. Quedando muy pocos Estados con relaciones reciprocas con Taipéi, lo que le fue cerrando el accionar geopolítico, cultural, económico y de cooperación en cualquier índole a la Isla de Formosa. Solo siendo apoyada por su incondicional aliado: los Estados Unidos, poniéndose a prueba, hoy más que nunca, esa lealtad en un momento en que las tensiones en el mar de China Meridional, lo que para algunos analistas pone en juego la tranquilidad y la paz mundial.
A principios de este año de 2026, 12 estados mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, incluyendo a la Santa Sede (Ciudad del Vaticano) y 11 estados miembros de la ONU.
Los aliados diplomáticos se concentran principalmente en el Caribe, Latinoamérica, Oceanía y África. Algunos de los países que reconocen a Taiwán incluyen:
Belice, Guatemala, Haití, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Otros aliados en el Pacífico como el pequeño Estado de Nauru (que rompió lazos en 2024, pero suele incluirse en los recuentos recientes de cambios).
Bajo este escenario, y teniendo como telón de fondo el arreciamiento de la nueva política norteamericana de querer recuperar lo que” creían suyo”, pero que un intruso como China Popular entró al patio de su casa y empezó a ordenar la cuadra.
Bástenos señalar que, bajo este panorama, Taiwan, ni corto ni perezoso ha arreciado su embestida diplomática, sabiéndose heredero de unas relaciones con muchos países que luego de décadas bajo su égida, miraron a China Popular, buscando otros horizontes de cooperación, tecnología, dinero fresco y demás. Todo arropado por la sombrilla ideológica de un nuevo frente respecto de la cooperación sur-sur y el llamado multilateralismo que se venía ofreciendo a los países emergentes, que más luego se agruparon en los llamados BRICS, lo que hoy son el nuevo hegemón de la contrapolítica para los países europeos y las otras alianzas de la que participa Estados Unidos, sobre todo las económicas, principalmente.
Pero volvamos al patio trasero de los Estados Unidos, es decir, América Latina, en donde se puede decir la máxima de que “si tu no saca a bailar tu mujer otro te la va a bailar”, y eso fue precisamente lo que por inacción o lo que fuese, China Popular, hizo la tarea de cortejar a estos países que estaban pasando muy mal en todos los sentidos por el disque abandono “del amigo del norte.”
Hoy, luego de la recomposición vía elecciones, de los gobiernos del Istmo, Taiwan viene a tratar de retomar hegemónicamente lo que cree, su espacio natural conquistado por más de 80 años en estas naciones que se sirvieron de los avances, que en materia de agricultura, educación, tecnología, asesoría militar, medio ambiente, cultivos varios, ofreció a estos países, aparentemente, a cambio de nada, solo para mantener alejada a la China Popular, que para ellos era mucho políticamente hablando en tiempos de la guerra fría y la supremacía de Estados Unidos en la región.
Si hacemos un poco de historia de cómo todos estos países del Istmo cayeron en los brazos de Taiwan, tenemos que aceptar que, aparte de lo político, estuvieron la características económicas y de postración de estos pueblos respecto de una carencia de recursos educativos, económicos, crisis institucionales, acceso negados a las nuevas tecnologías, faltas de estrategias militares, y Taipéi se lo puso en bandeja de plata, por apoyo de su socio estratégico Estados Unidos, aparte de los recursos frescos en materia de préstamos, que no importaba los intereses, estos países los necesitaban, y de qué manera, ayudando a una clase política a perpetuarse en el poder y ganar elecciones de la manera que fuera.
El Salvador tuvo 84 años de relaciones; entraron tanto en la vida institucional y política que ya parecían imprescindibles y necesarios, ayudaron a construir el edificio de la Cancillería, infraestructuras de las más varias características, la sede del SICA también fue donada por Taiwán como apoyo a las relaciones para la Integración siendo “el socio estratégico” más confiable fuera del Istmo, sus relaciones se rompieron en 2018 con una izquierda, el FMLN, que buscó tardíamente los brazos de la China de Mao a la que tanto habían idolatrado, pero que extrañamente éstos salieron del poder justo cuando pudieron disfrutar de sus mieles y fue Nayib Bukele y su gobierno quienes terminaron cosechando los acuerdos que esa misma izquierda firmó con China una vez rompieron con Taiwan; Guatemala empezó sus relaciones desde el 1933, con mucho apoyo en proyectos de agricultura, cultura, educación, comercio, siendo todavía uno de sus socios que les quedan en la región; hoy recién esta semana han refrendado unos acuerdos en “la expansión del proyecto Clubes de Ciencias. Esta iniciativa está orientada a fortalecer el aprendizaje en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre niñas, niños y jóvenes del país”. “Apostar por la ciencia en la niñez es invertir en un futuro más innovador, más inclusivo y lleno de posibilidades”, informó la sede diplomática.

Dionisio De Jesús
Diplomático, poeta
dionisiodejesus@gmail.com
Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.
Opinet
RAMADAN Y CUARESMA por Randa Hasfura
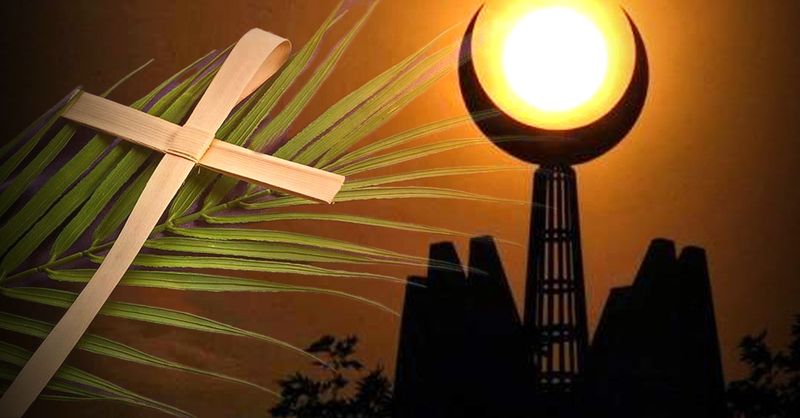
Hay coincidencias de calendario que son casi metáforas históricas. Este año (por casi primera vez en la historia) el Ramadán y la Cuaresma comienzan el mismo día. Esto ya había sucedido allá en 1863, cuando el Ramadan empezó la noche del Miércoles de Ceniza, pero nunca hasta ahora habían despertado juntos bajo el mismo amanecer. Dos civilizaciones religiosas, dos maneras de entender el sacrificio… y, sobre todo, dos maneras de tomárselo en serio.
Durante un mes entero, millones de musulmanes no comen ni beben absolutamente nada desde el alba hasta la puesta del sol. Nada significa nada: ni café, ni agua, ni pan ni excusas… El cuerpo participa obligatoriamente en la disciplina del alma. La sed, que es la necesidad más primaria del ser humano, se convierte en oración fisiológica. El hambre deja de ser una molestia para convertirse en un recordatorio: dependes de Dios incluso para tragar saliva.
En buena parte del catolicismo contemporáneo, la Cuaresma se ha convertido en una “modernidad” dietética. No comer carne el viernes… pero sí mariscos, sushi, gastronomía sofisticada que en cualquier otra cultura sería lujo festivo. El antiguo sacrificio medieval (pan, agua, abstinencia real) ha sido sustituido por la reinterpretación culinaria: el pecado es comer carne, pero el camarón relleno entra al cielo sin dificultad.
No es un problema gastronómico. Es un problema espiritual.
El cristianismo nació como una religión donde desiertos, vigilias, ayunos y martirios la caracterizaban. La penitencia no era simbólica sino pedagógica; el cuerpo debía aprender lo que el alma afirmaba. Sin embargo, la modernidad confortable ha transformado y trastocado la liturgia… como decía mi párroco ¿adònde dice en la Biblia específicamente que no hay que comer carne? eso es “simbólico” decía… y entonces la penitencia ha pasado a ser compatible con el placer, lo cual es casi una contradicción.
El islam, en cambio —al menos en este punto— conserva intacto el aspecto antiguo de la religión: si la fe no afecta al estómago, no ha penetrado realmente en la persona.
Durante el mismo mes, dos creyentes rezarán al mismo Dios de Abraham: uno aprenderá a dominar sus necesidades; el otro elegirá no comer filete sino langosta un viernes.
No se trata de superioridad moral ni de competencia entre religiones. Se trata de coherencia. El sacrificio religioso siempre ha sido un lenguaje universal: privarse para recordar que no somos autosuficientes. Cuando el sacrificio se vuelve elegante, deja de ser sacrificio. Se vuelve tradición social.
Tal vez este cruce histórico no sea una casualidad, sino un espejo. Y los espejos rara vez resultan cómodos.

Randa Hasfura
Abogada, notaria y dipolmática salvadoreño-palestina










